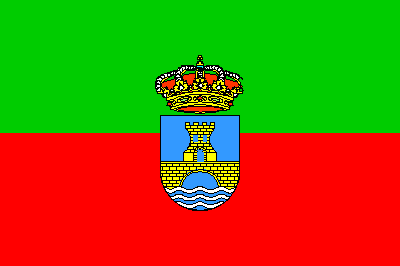LA CALLEJA DE LA AMAPOLA
Una historia sobre el origen del nombre de ese callejón de Potes. Una historia que se remonta al siglo XIV.

"El vulgo indocto, que en Liébana y en todas partes tiene como prurito de estropear vocablos, y llama "estómado" al estómago, "cadérias" a las caderas, "inciencia" á la inocencia, "trunfo" al triunfo, "brujo" y "borujó" al orujo y "Fuanfría" ó "Fanfría" á la que es Fuenfría, nombra también en Potes "CALLEJA MAMPOLA" á un pasadizo estrecho y obscuro, techado en gran parte por las casas próximas y por el cual se sube desde la parte oriental de la Plaza hasta la calle del Obispo. Y aun gentes que podrían ser consideradas como no del todo indoctas, porque allá en su adolescencia hicieron, durante un año ó dos, algún estudio del Latín, "siquiá pa deprender á hablar como es debió en cualsiquiera ocasión", según tiempo hace ya decía un ex estudiante padre de otro, suelen, creyendo hablar fino, denominar al pasadizo "Calleja MAPOLA".
 Nadie en Potes, y pocos en los demás pueblos de Liébana, ignoran dónde está y para lo que años há servía el famoso callejón; pero no son muchas personas las que saben por qué sucesos, en los pasados siglos, fué designado con el nombre de "Calleja de la Amapola" lo que no era entonces otra cosa que un camino estrecho, bordeado de bardales, y tortuoso y
pendiente, que ponía la torre señorial de los dueños de Liébana en comunicación con el empinado barrio de San Pedro, el más antiguo de la villa.
Nadie en Potes, y pocos en los demás pueblos de Liébana, ignoran dónde está y para lo que años há servía el famoso callejón; pero no son muchas personas las que saben por qué sucesos, en los pasados siglos, fué designado con el nombre de "Calleja de la Amapola" lo que no era entonces otra cosa que un camino estrecho, bordeado de bardales, y tortuoso y
pendiente, que ponía la torre señorial de los dueños de Liébana en comunicación con el empinado barrio de San Pedro, el más antiguo de la villa.
La tradición oral, único medio que, durante más de cinco centurias, ha servido para transmitir de generación en generación la memoria del terrible caso, va extinguiéndose por despego á lo antiguo, y porque en las tertulias de ahora más se trata, en gran número de casos, de aprender á mal cantar, por ejemplo, los disparatados versos de algún tango estúpido; y más se procura asimismo malgastar las horas murmurando envidiosamente del vecino de la esquina, y del de enfrente, y del de acá, y del de allá; y mas se atiende también á buscar francachelas por el camino del tute ó algunas pesetucas en los abrojos del monte, que á recrear y ennoblecer el espíritu con lecturas amenas é instructivas y con deleitosas y ejemplares narraciones.
"Sabemos—dirán acaso algunos—que la Calleja de la Amapola hoy está limpia y que se puede á cualquiera hora subir ó bajar por allí, sin que por esto se ofenda y se moleste, como antaño, nuestra membrana pituitaria: pues ¿á qué perder tiempo en enterarnos de por qué causa tiene el nombre de la roja flor campesina el conocido callejón? Que la historia del suceso sea ó no curiosa é interesante, ¿qué puede importarnos á nosotros, á quienes lo que hace falta es, no más, reunir buen número de perros chicos, ladren ó no ladren á la atrofiada conciencia?" Y tienen razón los que tal digan…, si creen que es un disparate lo que dicen.
Como otras muchas tradiciones, la del origen del nombre con que se distingue el potesano callejón va perdiéndose en la memoria de las gentes. Por esto voy á narrarla hoy por escrito, aunque las deficiencias de mi estilo quitarán al relato la singular viveza y el atractivo chispeante que diz tenía en labios de una anciana, á la cual yo nunca oí, pero que hacía regalo de curiosas historietas á quien, en su tertulia de invierno, obsequiase á la oradora con una copuca ó dos de excitante aticuenta, nombre dado al aguardiente en la jerga vulgar de alguna comarca montañesa.
Digo, pups, que hace más de cinco siglos—como que aún no había mediado el decimocuarto, — cuando era Señor de Potes, y de otros pueblos lebaniegos, como Merino Mayor del Rey, un D. Pedro Roiz de Lamadrid, que habitaba en la torre situada entre los ríos Quiviesa y Deva (donde hoy reformada subsiste), moraba en modesta casa del enmarañado barrio de San Pedro un honrado viudo, vasallo de aquel magnate y que tenía una hija única, llamada Frunilda.
La mozuca, pues, cuentan que, de todo tirar, tendría unos diez y seis ó diez y siete años,—que en averiguar la edad exacta no parece se ocuparon mucho los encargados de transmitir á la posteridad la tradición, — era, por todos conceptos y según se refiere, de lo que habia que ver. Ni en el barrio, ni en el resto de la villa, ni en pueblo alguno de Liébana vivia por aquel entonces muchacha que igualara, y menos que superase, á Frunilda en preciosas cualidades morales y en belleza física. La tradición no ha conservado los necesarios detalles para que hoy pueda ser hecho regular retrato de la interesante joven; pero baste con saber que era bellísima, y que entre sus muchas virtudes sobresalía el sentimiento ingenuo del honor. Por esto, así como se ruborizaba, y modestamente bajaba la vista cuando á su hermosura dirigían decorosas é inocentes alabanzas mozos ó viejos, pecheros ó hidalgos, solía con altiva y desdeñosa mirada contener y confundir á quien con palabras ó actitudes revelara codicias censurables. La gallardía dulcemente atractiva de su apostura, lo esbelto de su talle, la harmonizada turgencia de su seno, lo abundante y sedoso de su negra cabellera y la suave palidez de su ovalado semblante, en que los ojos garzos expresaban la ternura y placidez de los más puros afectos, ó la altivez de pensamientos nobles, prendas eran tan apetecidas por todas las demás mujeres, cuanto excitaban la admiración y atraían el espíritu de los hombres que á la gentil moza veían.
 Al clarear el alba entraba todos los días Frunilda, acompañada por su padre, en la humilde ermita, de que el barrio había tomado nombre; y después de unos minutos de oración, regresaban á la modesta vivienda, en la que el buen arreglo y la perfecta limpieza reflejaban el esmero con que la joven procuraba su propio personal aseo y el del autor de sus días. Allí los dos, hilaba la muchacha, cantando alegremente, y haciendo casi insensible la tarea de ambos, y puesto al telar el padre, ganaban con ejemplar honradez y constante laboriosidad el cuotidiano sustento, proporcionado por la venta de los sayales que fabricaban. Si el día era festivo, después de cumplir el precepto religioso de oir Misa ocupábanse ambos en visitar á los enfermos pobres que en el barrio hubiera, á los cuales además todas las noches, á primera hora, llevaba Frunilda, en bien cubierta cestita, algún pote con porción del alimento que ella y su padre para este fin apartaban de la diaria comida. Razonable era, pues, que la preciosa hija del honrado tejedor fuese por sus virtudes apreciadísima en Potes, como por su belleza era objeto de admiraciones y alabanzas.
Al clarear el alba entraba todos los días Frunilda, acompañada por su padre, en la humilde ermita, de que el barrio había tomado nombre; y después de unos minutos de oración, regresaban á la modesta vivienda, en la que el buen arreglo y la perfecta limpieza reflejaban el esmero con que la joven procuraba su propio personal aseo y el del autor de sus días. Allí los dos, hilaba la muchacha, cantando alegremente, y haciendo casi insensible la tarea de ambos, y puesto al telar el padre, ganaban con ejemplar honradez y constante laboriosidad el cuotidiano sustento, proporcionado por la venta de los sayales que fabricaban. Si el día era festivo, después de cumplir el precepto religioso de oir Misa ocupábanse ambos en visitar á los enfermos pobres que en el barrio hubiera, á los cuales además todas las noches, á primera hora, llevaba Frunilda, en bien cubierta cestita, algún pote con porción del alimento que ella y su padre para este fin apartaban de la diaria comida. Razonable era, pues, que la preciosa hija del honrado tejedor fuese por sus virtudes apreciadísima en Potes, como por su belleza era objeto de admiraciones y alabanzas.
Para bajar al río desde la barriada de San Pedro, había dos caminos, muy pendientes ambos, y tortuosos y estrechos: uno, por la parte de Occidente, bajaba culebreando hasta el puente llamado de San Cayetano; y otro, desde la parte oriental del barrio, bajaba en dirección al otro puente que está próximo á la torre señorial. Este último camino, limitado por prados á la derecha, lindaba por la izquierda con un huerto y un pomar, pertenecientes al Merino Mayor D. Pedro, quien al cuidado de aquellas fincas tenía un joven, de tan grande ánimo en los peligros y de tantas fuerzas en las luchas, cuanto era débil, respetuoso y encogido en su trato con las mujeres. Á prados, pomar y huerto servían de valla tupidos setos de espinos y de zarzas en toda la revuelta longitud de la calleja, haciendo de ésta un sombrío y desamparado camino, desde cuyo fondo, y sólo en algunos trechos, la única vivienda humana que podía verse era la torre del Merino Mayor del Rey.
Más que "calleja", era aquello un barranco tenebroso y harto triste.
Cuando á última hora de la tarde, terminadas las domésticas labores, bajaba Frunilda al río y por las honduras del pedregoso callejón subía luego, con el ánfora de reluciente cobre llena de agua y llevada airosamente en equilibrio sobre la cabeza, solía por entre los matorrales de espinos y de zarzas aparecer apoyado en la azada el joven hortelano, que desde lo alto del seto saludaba á la muchacha con acento cariñoso y tímido y recibía de ella en premio una sonrisa, en que iba envuelto el más vivo y más puro afecto del alma. Con breves frases comunicábanse ambos jóvenes lo que durante el día habían hecho, lo que al día siguiente era probable que hiciesen: despedíanse pronto con mutuo deseo de ventura, expresado en sencillo "guárdeos Dios, hasta mañana"; y á través del enmarañado ramaje del bardal dirigíanse la última ruborosa y elocuente mirada de vehemente amor.
El Merino Mayor del Rey estaba bien enterado de aquellos coloquios de su hortelano y la hija del tejedor; y aunque no tenía D. Pedro gran suma de dulzura en su carácter, pues más bien era rígido, severo y por extremo enemigo de ocuparse en asuntos ajenos, se había sentido suave y gustosamente atraído y dominado por la sencillez y la ejemplar virtud de los dos enamorados, á los cuales se propuso proteger; y cuando luego supo que con beneplácito del padre de la muchacha, el cual estimaba en mucho las cualidades del leal hortelano, iban pronto á verse unido por el matrimonio los dos jóvenes, ofreció D. Pedro donarles alguna finca y ganados que les proporcionasen medios para atender con relativo desahogo á las futuras necesidades de la vida.
Así, con tales auspicios de próximo acrecimiento de ventura, los dos jóvenes seguían teniendo, á la puesta del sol, la cuotidiana candorosa plática de amores: siempre Frunilda con el ánfora de cobre sostenida en equilibrio sobre la cabeza y desde lo hondo del camino sonriendo con inefable amor al hortelano; y éste, apoyado siempre en la azada sobre el vallado del huerto, y mirando y hablando, cariñoso y tímido, á la hermosa joven, á través de los bardales. ¿Quién al verlos entonces creería que el plácido y vivificante idilio iba á ser pronto reemplazado por las angustias del drama?
De hidalgüela moradora en cierto pueblecillo de Pernia, de los sujetos al señorío de D. Pedro, había tenido éste, años atrás, un hijo bastardo, el cual, traído desde niño á Potes, resultó de tan mala índole, que, á medida que fué creciendo en edad, fué dando á su padre mayores disgustos cada día. Carácter, más que díscolo, verdaderamente depravado, gozaba, el inicuo, haciendo daño al prójimo en las personas ó en las cosas; y tales y tan grandes llegaron á ser las tropelías por él realizadas, tanta fué la perversidad que demostró disponiendo y ejecutando repetidas empresas criminales, que el padre, para librar al país del excesivo escándalo y de las cada día mayores desgracias con que á los pueblos fustigaba el incorregible y desenfrenado mozo, le obligó á salir de Liébana y de los otros dominios de la merindad, so pena de mayor y más terrible castigo si estaba un día más en tierra del Señorío paterno.
Pasó tiempo sin que del expulsado se tuviera noticia de ningún género; ya casi nadie se acordaba de aquel malvado, sino para rogar á Dios que nunca jamás volviese á parecer por Liébana semejante hombre. Pero … iban pronto á cumplirse cinco años de su ausencia, cuando lo mismo en la villa que en los pueblos de la merindad comenzó á susurrarse misteriosamente, y muy en voz baja, que el bastardo del Merino Mayor del Rey había sido visto en mal sitio y ocupado en aborrecibles empresas, al frente de abominables compañeros.
Decíase, en efecto, que uno de los "santeros" que iban entonces, como han ido hasta mediados del pasado siglo, á vender en las provincias castellanas crucecitas de nogal moteadas con alambrillos dorados y tocadas, según los vendedores afirmaban, á la reliquia de la Vera-Cruz existente en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, habíase visto asaltado en cierto páramo, no jejos de Valladolid, por una cuadrilla de malhechores, cuyo jefe, como una gota de agua clara se parece á otra, parecíase al bastardo hijo de D. Pedro. Mas aunque tales eran las hablillas y nadie las negaba crédito, recordando las perversas fechorías del mozo en el tiempo de su estancia en el país lebaniego, nadie tampoco aseguraba que el rumor estuviese apoyado en la verdad del hecho. El santero mismo, al que varias personas, cuándo una, cuándo otra, se habían atrevido á interrogar, no había dado más respuesta que exclamar: "¡Óhsus! óhsus!"; volviendo apresuradamente la espalda y santiguándose repetidas veces, según iba alejándose del preguntón, sin que éste, de la exclamación y los aspavientos del santero, pudiese deducir si lo que del bastardo se contaba era verdad ó calumnia.
Falso testimonio pareció ser, hasta que pocos meses más tarde se supo que un peregrino, que desde tierra de Campos vino á besar la reliquia de la Santa Cruz en el Monasterio de Santo Toribio, había traído para Don Pedro un pergamino, en que el hijo bastardo del Señor de Liébana decía que, habiendo servido como soldado en las mesnadas de cierto magnate andaluz, de los que sostenían frecuentes luchas con los moros de las Alpujarras, y habiendo en aquellos cinco años de guerra contra los enemigos de nuestra Religión aprendido á portarse como hombre de buenas costumbres y loables pensamientos, aborrecía su anterior mala conducta y, de ella sinceramente arrepentido, solicitaba de su ilustre padre permiso para volver á residir en la comarca lebaniega, en que se había criado y en la cual prometía ser ejemplo de moderación y de todas las demás virtudes.
No desde el primer instante dio entero crédito el reflexivo D. Pedro á lo que su hijo le escribía; pero tanto y tan bueno habló del bastardo el humilde peregrino, que el Merino Mayor de Liébana otorgó el permiso que de él se solicitaba. Fué, no obstante, concedida la licencia con la expresa condición de que el bastardo había de residir, durante el plazo que D. Pedro creyera conveniente, en la torre señorial de Potes, de la cual no debería salir en ocasión ninguna sin previo permiso ó mandato de su padre.
Á las pocas semanas de esto se presentó en Potes el bastardo, jinete en brioso caballo, trayendo á la grupa una pesada y bien provista maleta, ostentando riqueza y gala en su atavío y luciendo prendida en el almete, á modo de escarapela, una amapola de oro con menudos diamantes por pistilos, con los pétalos ingeniosamente coloreados en el interior por el artífice, y con una gruesa esmeralda por ovario de la flor. Parecía el conjunto hecho más bien para valiosísimo broche del manto de una reina, que para escarapela del casco de un soldado.
Cuando el severo D. Pedro vió los ricos trajes y la multitud de doblas que su bastardo traía en la maleta y que constituían un grande tesoro; cuando vió la lujosísima presea que en el almete ostentaba con arrogancia de emperador aquel mozo, no quiso ocultar su extrañeza; por lo cual ordenó se le presentase en el salón de estrados, donde con toda señoril solemnidad le interrogó. Refirió el audaz bastardo heroicidades, que dijo realizadas por él contra los fieros moros alpujarreños, en premio de las cuales el opulento Conde señor de la mesnada en que servía el mozo le había hecho aceptar la vigésima parte del extraordinario botín en la última de aquellas sus campañas recogido; y locante á la joya que en la cabeza lucía, el imperturbable joven jactóse de haber dado feliz comienzo y venturoso fin á importante hazaña, amedrentando él solo, y acuchillando y dispersando en los breñales de las Alpujarras á numeroso grupo de bandidos que conducían maniatados á un prócer cristiano y á su esposa para arrojarlos desde espantoso risco á un abismo, después de haberles robado. Añadía que, agradecido el magnate, ofreció en recompensa al héroe una gran bolsa repleta de Oro; pero que, rehusada la oferta con delicada y noble abnegación, tomó aquel poderoso la amapola de oro que brillaba en el tocado de su esposa y la dio al joven, quien, para recuerdo, la prendió en el casco á guisa de escarapela.
No explicó bien el motivo de ir en aquella ocasión crítica viajando solo por los temibles alpujarreños peñascales; ni supo aclarar tampoco algunas obscuridades que D. Pedro halló en el relato de aquella y las demás proezas: por esto, y por ademanes y palabras que no estaban bien en mozo noble y arrepentido de sus antiguas maldades, dudó el perspicaz y rígido Merino Mayor que fuese cierto lo que el bastardo afirmaba. Muy al contrario: sospechó que ni por un momento aquel mal hijo había dejado de ser tan malvado como antes, y juzgando que más bien había crecido su perversidad, puso fin D. Pedro á la conversación de aquella noche diciendo:
— Está bien; retiraos á descansar, y no olvidéis la condición con que me he doblegado á permitiros volver á este país. Cuidad de no salir de la torre sin consentimiento ó sin mandato mío, y sabed que recibiréis castigo duro y ejemplar, si en término de un mes no justificáis con irrefutables pruebas lo que me habéis relatado.
—Antes de un mes conoceréis por completo la verdad, mi amado padre y señor—contestó con humildad equívoca el bastardo.
En la tarde del siguiente día, desde la principal ventana de la torre señorial miraba el mozo, en ademán distraído, pero realmente inquieto, hacia el camino de Frama, cuando aparecieron en el puente dos peregrinos que, al ver al bastardo, demandáronle limosna. La voz del que pedía emocionó viva y visiblemente al joven; mas reponiéndose luego y haciendo un misterioso guiño, que los peregrinos con otra seña manifestaron comprender:
— Tomad —les dijo, arrojando al camino que hay al pie de la torre una moneda; — tomad este modesto socorro; y al regresar del Santuario, que supongo será dentro de dos días, porque mañana permaneceréis en él ocupados, como es justo, en admirar y adorar la sagrada reliquia de la Cruz y las demás que allí hay, hacedme la merced de venir á darme alguna cinta, algún objeto que hayáis hecho tocar al venerado Leño. No lo olvidéis, é id en paz.
Siguieron caminando los peregrinos en dirección al Monasterio de Santo Toribio; y el bastardo iba á retirarse ya de la ventana satisfecho, al parecer, cuando vió á Frunilda, que por la calleja de los setos espinosos y de los zarzales bajaba para llenar de agua el ánfora en el río. Tal impresión produjo la presencia de aquella hermosa muchacha en el ánimo del mozo, que, sin pararse á meditar las consecuencias del escándalo, grito requiebros insolentes, que ella castigó con el desprecio de ni aun mirar al desvergonzado que así vociferaba. Volvió, pues, altivamente la espalda la gallarda moza; puso en su cabeza el ánfora y se marchó erguida y con firme paso por el pendiente y desigual callejón.
Quedó el bastardo colérico, mirando desde la ventana y jurando en su interior vengarse del desdén de la muchacha; y como á poco viera que el joven hortelano, acercándose á los bardales del camino, saludaba á Frunilda y ésta se detenía sonriente á contestar, blasfemó iracundo, y, retirándose de la ventana, bajó y corrió hacia la puerta de la torre. Pero, al salir de ella, hallóse con que el Merino Mayor del Rey detenía junto al umbral el caballo, en que regresaba de una excursión á su casa-torre de Buyezo, y al ver la agitación de su hijo le interrogaba imperiosamente.
—Vi desde aquella ventana que llegabais, padre mío— contestó mintiendo el descarado truhán, — y me apresuré á salir para besaros la mano.
—Procedéis como quien sois—repuso D. Pedro secamente.
Y como al mismo tiempo sorprendiera una inquieta y rápida mirada del bastardo hacia el frontero callejón, miró él también y vió que Frunilda subía por la pendiente estrechura con su acostumbrada carga de agua, en tanto que el hortelano, sobre los bardales, miraba embelesado cómo se alejaba de él.
— Ved alllí, — dijo entonces el Merino á su hijo;— ved allí los dos más honrados mozos que hay entre todos mis vasallos: he jurado protegerlos; y ¡ay del que turbe la felicidad de la hermosa y enamorada pareja! Y después de este amenazante aviso, D. Pedro penetró con el bastardo en la torre.
Al mediar la siguiente mañana llegó corriendo á la torre señorial un mozalbete pastor, refiriendo que, apenas el ganado se internó, como otros días, á pastar en el monte Tolibes, por la parte que mira á Valmayor, puntos ambos muy próximos á la villa por el sur de ella, se presentó una osa descomunal, que produjo grande espanto en las reses y, alcanzando á una vaca, la mató y comió mucha parte de ella. Y no era esto lo malo, —añadía el muchacho: —lo malo era que si la osa, como parecía, se había ya "apicado" y "arregostado á la carne", dentro de poco tiempo no iba á dejar una respara un remedio en la "cabana".
—Bueno!—exclamó D. Pedro, cuando le noticiaron el suceso:—puesto que hoy, harta como está de carne la osa no se moverá do su escondrijo, aunque se haga tal estrépito que se hunda el monte, esperaremos á mañana para verificar la cacería. Que se avise esta misma tarde á todos mis vasallos útiles de Valmeo y de Tudes: que se prevenga también á los de Frama, Valverde y Lubayo, para que por el poniente los primeros, por el sur los segundos y por el oriente las tres últimas aldeas, comiencen á la hora del alba y poco á poco el ojeo en los extremos del monte Tolibes; de modo que la osa, acorralada en semicírculo por los ojeadores, no tenga más escape que bajar á Valmayor. Alli, cerca de la ermita, estaré yo con mi hijo y mi escudero, para dar muerte á la fiera. Y ¡vive Dios! que á la hora del mediodía comeremos alli mismo bien asadas las entrañas de la osa, y por la tarde la bajaremos en un carro á la villa, ¡Ea! ¡despejad, y pronto, á disponer bien lo que os he dicho!
A la hora de la siesta, otro suceso vino á inquietar á los habitantes de la torre: el bastardo se hallaba en el lecho, retorciéndose con las dolorosas convulsiones ocasionadas por un cólico, según parecía; y era tan grande la fuerza del mal, que no cedió en muchas horas á la multitud de remedios que se aplicaron al enfermo.
Cuando el azul obscuro de la noche comenzaba á palidecer por el oriente, anunciando la proximidad de un nuevo día, el Merino Mayor del Rey entró en la habitación en que, como abatido por la pérdida de fuerzas en la lucha de la enfermedad, dormitaba el bastardo, al cual despertó diciéndole:
— La enfermedad que á deshora os ha postrado me priva de ver si vuestro aliento y vuestro brazo para luchar con las fieras, son tales como decís haber sido para pelear contra los alpujarreños moros. Mas no os apenéis por ello: iré sin vos. Entretanto, aun que os parezca que sentís alivio, cuidad de no agravar vuestra dolencia con prisas por respirar aire libre: permaneced en la torre sin salir hoy de ella: conque aceptad este mi consejo, que os importa mucho; y hasta la tarde, guárdeos Dios.
Con esta despedida, en que se adivinaba el enojo y se notaba que no creía en la existencia de la enfermedad de su hijo, salió D. Pedro de la estancia, llamó á su escudero, á quien ordenó quedarse al cuidado del enfermo; y cabalgando y seguido de dos de sus hombres de armas, marchó camino arriba hasta las inmediaciones de la ermita de Valmayor, donde, apeándose y poniendo á buen recaudo los caballos, esperaron los tres en silencio largo rato.
Tan pronto como el dia clareó por completo el despejado horizonte, y aunque ni la más ligera brisa turbaba la extraordinaria calma de aquel hermoso amanecer, comenzó á oirse algo así como ruido de vientos en espesura de lejano bosque: algo como rumor producido por las aguas de un arroyo al correr chocando en peñas; como el rodar de carros en lo hondo de la distante cañada: ruido indefinible, vago son, que ora se agrandaba, ora decrecía, y cuyas confusas oleadas llegaban suaves al oído y penetraban con linsonjera dulzura hasta el espíritu, recreándolo y como adormeciéndole en deleitosas abstracciones. Y poco á poco iba creciendo el rumor, y parecía acercarse; y luego fué siendo gradualmente más distinto y perceptible: hasta que, al cabo de media hora, pudo comprenderse bien que era el ruido del ojeo, sones roncos y estridentes de muchas trompas de caza, penetrantes y agudas notas de añafiles, redobles de tamboriles, golpes dados en escudos de metal, desacordes voces, grandes gritos, prolongados ujujúes...., todo á un tiempo, en colosal algarabía y en desorden ensordecedor, capaz de espantar y hacer huir delante á las menos asustadizas de las fieras.
—Atención, y quietos en sus puestos—dijo en voz baja y muy rápida D. Pedro á los dos hombres, que á pocos pasos de él, y uno á cada lado, con formidable cuchillo desenvainado, se encontraban de pie tras los troncos de dos árboles, como él mismo se hallaba sentado sobre la descubierta y gruesa raíz de una encina, pero delante del árbol, frente al bosque.
Necesaria era verdaderamente la quietud y la atención; pues amedrentada por los espantosos ruidos que por la espalda y los costados se iban acercando á ella cada vez más, acosándola, corría monte abajo una grande osa, en línea recta, rompiendo por entre las malezas del suelo y destrozando ramas de árboles que la impidiesen correr, y saltando hoyos, y pasando sobre los troncos caídos que en el bosque había, y siguiendo veloz, sin detenerse ante nada, la furiosa carrera, excitada por el pánico. Mas de pronto, á dos pasos de la fiera, se alzó un hombre; y ante aquella repentina aparición la osa se detuvo y se levantó sobre los pies; irguiéndose pareció querer retroceder; pero su vacilación fué sólo cosa de un instante, pues avanzó con ímpetu horrible hacia aquel hombre, que, firme y con el mango del cuchillo apoyado contra el pecho, se dejó abrazar por la feroz bestia. Un bramido espantoso dominó los ruidos grandes del ojeo: los brazos de la osa se aflojaron, y el terrible animal cayó de espaldas, pues el cuchillo del Merino Mayor del Rey, al recibir aquel abrazo, la había penetrado hasta el corazón. Ui ujujii estrepitoso, el ttjujú de todos los ojeadores á un tiempo, saludó el triunfo de la valentía de D. Pedro y de su brazo resistente.
—Desangradla bien y deselladla, pero dejándola envuelta en la piel, y luego abridla: tomad sus entrañas; y después de limpias y acondicionadas convenientemente, encended en este mismo sitio una hoguera, en que se asen, para que yo, como prometí ayer, pueda comer algo de ellas á la hora del medio día. Entretanto, alguno de vosotros bajad ahora á la villa; y de mi torre traed cuanto menester parezca, para que todos aqui también tengáis vuestro festín. A la tarde, en bien engalanada carreta y repitiendo vosotros los alegres ujujúes, bajaremos la osa, para que la admiren todos los moradores de Potes. Avivad, pues, y sea hoy para todos un día de regocijo.
Esto dijo el Merino Mayor del Rey á sus leales vasallos; y todos se apresuraron á cumplir sus órdenes.
Cuando el sol estaba ya próximo á ocultarse tras los enormes picachos de Naranco y Peña Vieja, límite occidental del lebaniego país, empezó á bajar de Valmayor hacia Potes la numerosa comitiva que había concurrido á la función venatoria.
Precedíala el animoso D. Pedro á caballo, seguido de sus dos hombres de armas, también jinetes: detrás de ellos, dos largas filas de ojeadores, que bien serían ciento; y á lo último, entre las filas, y tirada por bueyes, la carreta, en que, no obstante el verde ramaje, ni las telas y cintas de vivísimos colores que adornaban los costados del vehículo y aun el lomo y el testuz de los bueyes, veíase tendida y envuelta en su velluda piel la corpulenta osa. Bajaban todos pausadamente y en silencio, hasta que llegaran al sitio en que el Merino había dicho que deberían comenzar los ruidosos alborotadores ujujües.
Mientras esto sucedía, los peregrinos que dos días antes habían pasado en dirección al monasterio de Santo Toribio llegaban de regreso á la puerta de la torre señorial de la villa, pidiendo ver al bastardo hijo de D. Pedro para entregarle unas cintas tocadas á la reliquia de la Cruz; y el bastardo, que aliviado por completo de su enfermedad del día antes, estaba en la habitación á que correspondía la principal ventana de la torre, mandó al escudero que hasta allí guiase á los que con tan piadoso y laudable objeto decían que solicitaban audiencia.
— ¿Todo bien? — interrogó á los peregrinos el bastardo cuando con él quedaron solos.
—Sí; todo bien —contestó uno de ellos; —del convento, de la iglesia, del arca de las reliquias y del disimulado hueco en que los monjes guardan el tesoro. En esta calabaza, cuyo fondo sabéis que es de quita y pon, están los moldes libres de toda sospecha: Vedlos.
— No; no los descubráis; podría entrar aquí alguien, y conviene que nadie vea más quo lo que habéis manifestado traerme.
— Bueno, las cintas. Ahí tenéis dos para que podáis ofrecer una á vuestro ilustre padre. Y vos ¿habéis hecho algo importante aquí?
—Sí; luego os daré algo para que lo llevéis con lo demás en vuestra calabaza. Pero ahora salid á esperar en el zaguán la venida del Merino Mayor, que volverá pronto de una cacería en que hoy quiso ocuparse, y de la que, fingiendo una enfermedad, me libré yo de asistir.
Pronto, bajemos; que veo descender por aquella calleja hacia el río una garrida muchacha, y corro á esperar que vuelva con su carga de agua y hacer mía su belleza. Dicho esto, y ordenando al escudero que diese un refrigerio en el zaguán á los peregrinos, en cuanto el servidor entró para cumplir la orden, escapó el bastardo á colocarse en espera en una revuelta del estrecho callejón.
Con el ánfora sobre la cabeza subía tranquilamente Frunilda, cuando al traspasar los bardales en el primer recodo del camino vió al bastardo, que obstruyéndola el paso, comenzó á requebrarla en forma y términos libidinosos.
—Callaos—dijo severamente la muchacha —y dejad el paso libre á quien se avergüenza de que vos no os avergoncéis de vuestros propios actos y palabras.
—Esquiva sois; mas cederéis muy luego.
Y el malvado intentó ceñir el talle de la joven; pero ella le apartó, dándole una fuerte bofetada, al mismo tiempo que exclamó:
- ¡Quitad, bellaco!
Y como si hubiera sido para aplaudir aquella energía de la virtuosa Frunilda, un ¡ujujii! atronador, expresado a un tiempo por cien voces, retumbó en lo alto del callejón.
— ¡Por el Infierno —prorrumpió lleno de ira el bastardo; - las gentes de la cacería llegan ya por lo alto del barrio de San Pedro; pero antes que estén aquí os juro que cederéis, si no á mis instancias, á mis fuerzas! y otra vez se adelantó hacia la joven, mientras más cercano se oyó resonar el ujujú; y entabló el malvado contra ella infame lucha. Dióle otro bofetón Frunilda; pero con el esfuerzo perdió sobre su cabeza el equilibrio el ánfora, y cayendo, dio fuerte golpe en la sien á la muchacha, que exhalando un agudo grito, cayó sin sentido al suelo. Bajábase hacia ella con la más torpe y más odiosa de las villanías el bastardo, cuando el salto del hortelano desde el pomar por sobre los zarzales al camino, y el muy cercano sonar de los pasos de caballos en el pedregal de la calleja, pusieron terror en el ánimo de aquel infame, que sin tocar á la joven huyó presuroso en dirección á la torre señorial.
—¡Justicia, señor, justicia!—exclamó el hortelano, dirigiéndose A D. Pedro.
—¿Por qué me pedís justicia? ¿quién ha matado á esta muchacha?
— ¡Huyendo por ahí abajo va vuestro hijo, señor!
—¿A quién acusáis, desatentado? Mi hijo no ha salido de la torre.
—¡Y no obstante perdonad, señor! Vuestro caballo está pisando una joya.
—¡Qué!... ¡dádmela aquí: es su amapola! ¡Vivo Dios, que no se le olvidará nunca el día de hoy!
Un alarido horrible interrumpió á D. Pedro, y siguieron angustiosos gritos.
—¿Qué otro mal sucede ahora? - exclamó el Merino Mayor del Rey, adelantando su caballo. Llevad los más forzudos en brazos esa joven á la casa de su padre, y seguidme á toda prisa los demás.
Pero á poco que hizo descender por la calleja su caballo, vió un horrible espectáculo: su hijo, corriendo desatinado por el desigual y pedregoso callejón, había tropezado y, perdiendo el equilibrio, había ido á caer de bruces sobre los espinos de la orilla, que se le clavaron en el rostro, saltándole de las órbitas los ojos é hiriéndole y ensangrentándole en muchos puntos el semblante. Allí estaba, revolcándose en el suelo y presa de atroces dolores.
—¡Misericordia, perdón, padre y señor mío! ¡Ya la justicia de Dios me ha castigado: tened ahora vos piedad de mí!
—¡Piedad de ti! Todos los malvados, cuando sufrís castigo, reclamáis perdón; pero vosotros no tenéis misericordia para con los demás cuando inicua y villanamente delinquís.
— Yo no delinquiré ya más, y abomino de todas mis iniquidades anteriores, padre mío. Ahora, al permitir Dios que hayan sido arrancados los ojos de mi cuerpo, ha dado luz a los de mi alma; y veo todo el horror y toda la maldad, que antes no veía, en mi conducta hasta hoy. Creed en mi arrepentimiento, padre mío: os le demuestro avisándoos, para que prendáis y castiguéis á dos falsos peregrinos que ahora hallaréis en vuestra torre. Dentro de una de sus calabazas de viaje llevan moldes, "que en cera han hecho, de puertas y arcas del Monasterio de Santo Toribio, para con otros moldes, que de cerraduras de vuestra torre yo he tomado y hallaréis en mi maleta, fabricar llaves en tierra de Campos y volver con otros bandidos, de que yo era jefe, á despojar la torre señorial y el Monasterio. Voy acaso á morir por la crueldad de los dolores que sufriendo estoy, sin que os mováis á darme amparo; hacéis bien: tampoco yo tuve compasión de aquel á quien en su páramo hice acuchillar, para robarle con otras joyas, que para los desposorios de una infanzona llevaba, la amapola de oro y diamantes que he usado como escarapela.
—¡La amapola!—dijo triste y severamente D. Pedro;—la amapola, testimonio de vuestra criminal lucha contra una joven indefensa; la amapola, signo de vuestra infamia, pisoteada ha sido por mi caballo, y yo haré que no vuelvan a verla humanos ojos. ¡Piedad pedís! Tan pronto como vuestras heridas queden restañadas, os haré arrojar para siempre fuera de las merindades de que soy Señor, para que con vuestra ceguera, en los países á que Dios os guíe, seáis ejemplo, como ya lo sois aquí, de que tarde ó temprano llega para los malvados la hora de la justicia. Sólo me apena que no podáis ya ver, aunque sí os diré, el castigo que sufrirán esos dos bandidos, falsos peregrinos, cómplices vuestros, que decís están hospedados en mi torre: atados por los píes, serán antes de una hora colgados cabeza abajo, uno á cada lado del puente, y así morirán.
Por lo que á vos toca, pues la justicia de Dios háse anticipado a la mía, os daré el castigo de juraros que en la parte de mi pomar, correspondiente al sitio en que brutal y villanamente acometisteis á Frunilda, haré que desde mañana mismo se comience la construcción de una casa, primera que habrá en la calleja, y que donaré en perpetua propiedad para la joven y el hortelano, con quien se casará en seguida. Otro castigo he de daros también ahora, diciendo que ordenaré que la calleja sea de hoy en adelante llamada Calleja de la Amapóla, para perpetuar con este nombre la historia de vuestra maldad y vuestro rápido castigo. Pero no ha de perpetuarse, yo os lo juro, el recuerdo de vuestro infamado nombre, porque ¡ay de quien se atreva á pronunciarle!"
Por temor á la amenaza de D. Pedro, no escribo yo ahora el nombre del bastardo, (quien, conducido á la torre y, algunas semanas después, cicatrizadas sus heridas, ciego y pobre, fué expulsado para siempre de los dominios de su padre.
Ildefonso Llorente Fernández, 1902.